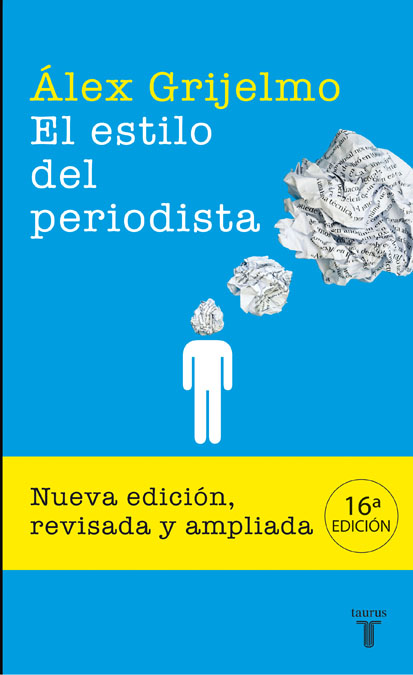No
sé dónde leí que si los hombres han nacido con dos ojos, dos
orejas y una sola lengua es porque se debe mirar y escuchar dos veces
antes que hablar. Cosa que es muy cierta y que vale más para estos
tiempos en que la palabra, minada por la fanfarronería y la
verborrea, ha perdido el valor que ostentaba antaño. Ahora hay más
hombres que mueren por su propia boca que peces atrapados con
anzuelo. Por ello, hay que aprender a comernos nuestras palabras,
amigos, que al fin y al cabo es una dieta saludable.
Suerte
tuvo F., quien estudió la primaria conmigo, pues sus palabras nunca
fueron tomadas al pie de la letra. Él, cada vez que se emborrachaba,
llegaba a su casa gritando que quería morirse. «¡Me voy a matar!
¡Quiero morir!», decía en medio de sollozos. Su madre, de un
carácter espartano, no se conmovía; al contrario, lo terminaba
botando. «¡Fuera, carajo! ¡Si se quiere matar, mátese en otro
sitio! ¡Aquí en mi casa nadie va a hacer huevadas!», le gritaba, y
a empellones lo sacaba a la calle. Como es de suponer, F. nunca
intentó autolesionarse ni con algodón de azúcar.
El
suicidio es tan universal como el amor, y quizá más [Y me busco
la muerte por las manos / mirando con cariño las navajas…,
escribió el poeta Miguel Hernández]. Pensemos si no en cuántos
seríamos hoy en el mundo si con solo desearlo, jamás despertáramos
luego de dormir; nuestra raza seguro ya se hubiera extinguido. Pero
el suicida genuino, como el amante verdadero, actúa furtivamente,
sin público, pues su propósito, a fin de cuentas, es producto de su
soledad, un sentimiento también ecuménico. Por eso, es poco
probable que aquellos que, cual vendedora de feria, pregonan sus
intenciones suicidas, terminen finalmente matándose.
 El
domingo último salió publicada en Correo Puno una noticia que viene
a redondear las dos ideas —trilladas, es cierto— que he expuesto
líneas arriba: la del lenguaraz y la del falso suicida. Amílcar
López Poma, de 43 años de edad —según la nota periodística—,
les dijo a sus amigos de francachelas que quería matarse. Estos,
ante el atosigamiento de López, mezclaron en un vaso cerveza con
veneno y le dieron de beber. Todos estaban borrachos.
El
domingo último salió publicada en Correo Puno una noticia que viene
a redondear las dos ideas —trilladas, es cierto— que he expuesto
líneas arriba: la del lenguaraz y la del falso suicida. Amílcar
López Poma, de 43 años de edad —según la nota periodística—,
les dijo a sus amigos de francachelas que quería matarse. Estos,
ante el atosigamiento de López, mezclaron en un vaso cerveza con
veneno y le dieron de beber. Todos estaban borrachos.
En
Puno siempre pasan cosas extraordinarias. Debe de ser, en parte, por
la oralidad, que todavía rige la vida de muchos puneños y que, como
se sabe, genera otro tipo de pensamiento. Puno puede estar todavía
dentro de las culturas llamadas verbomotoras, «es decir, culturas en
las cuales […] las vías de acción y las actitudes hacia distintos
asuntos dependen mucho más del uso efectivo de las palabras y por lo
tanto de la interacción humana...» (Walter J. Ong: Escritura y
oralidad.)
El caso del señor López Poma, que, dicho sea de paso, vive milagrosamente, tiene costuras que merecen especial atención. Al inicio de este artículo me quejaba de que la palabra oral haya perdido el valor que antes tenía; sin embargo, los amigos del falso suicida son un claro ejemplo de que todavía se la respeta. Y si renegaba de los fanfarrones, pues al menos uno tuvo su merecido. No puedo quejarme. Claro, ahora López acusa a sus amigos con la misma lengua con que la que decía querer morir —comprobado: hombre que llama públicamente a la muerte es porque le tiene miedo—, pero ¡ya no se le puede tomar en serio!
El caso del señor López Poma, que, dicho sea de paso, vive milagrosamente, tiene costuras que merecen especial atención. Al inicio de este artículo me quejaba de que la palabra oral haya perdido el valor que antes tenía; sin embargo, los amigos del falso suicida son un claro ejemplo de que todavía se la respeta. Y si renegaba de los fanfarrones, pues al menos uno tuvo su merecido. No puedo quejarme. Claro, ahora López acusa a sus amigos con la misma lengua con que la que decía querer morir —comprobado: hombre que llama públicamente a la muerte es porque le tiene miedo—, pero ¡ya no se le puede tomar en serio!
José Manuel Coaguila