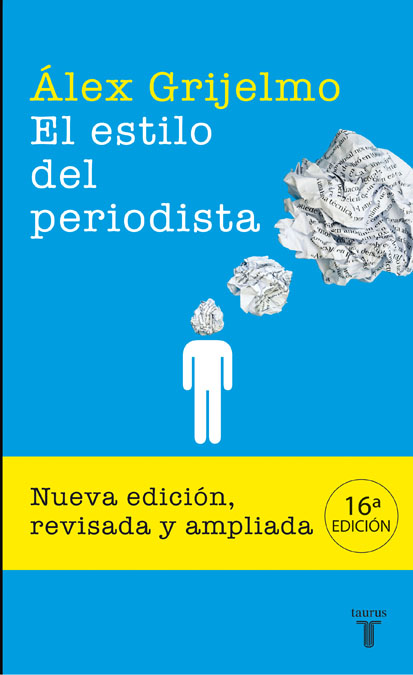En
el siglo XVIII, como bien saben todos, no había televisión ni
Internet; sin embargo, el filósofo David Hume se quejaba de que
vivía «en una época en que la mayoría de los hombres parecen
estar de acuerdo en convertir la lectura en una diversión y rechazan
todo aquello que exija para ser comprendido de un grado considerable
de atención». Ahora, en el siglo XXI, la situación no es igual, es
peor. La imagen ha desplazado a la palabra y el hipervínculo ha
estropeado nuestra capacidad de concentración. La televisión nos
recuerda todos los días de dónde venimos, pues el puro acto de ver
es animal, y el Internet, al hacernos la vida más fácil, nos ha
devuelto al mundo de las cavernas de tanto simplificarnos el cerebro.
Es en este contexto donde aparecen los libros del mexicano Cuauhtémoc
Sánchez, que estará en Arequipa este sábado 22.
 Me
he tomado la molestia, la gran molestia, de comprar algunos de sus
libros, y nunca, ni siquiera las veces que encontré páginas en
blanco en los textos que adquirí, me he sentido tan estafado; hasta
hubiera preferido que todas sus hojas estén vacías. La verdad es
que no he terminado de leer nada de Cuauhtémoc. Su literatura es tan
pobre que da pena. Además, ese tonito moralizante que tanto detesto
está por todo sitio. Tú lees a Cuauhtémoc y sientes que estás
mirando una telenovela o escuchando un discurso del doctor Tomás
Angulo. Este mexicano es, pues, el eximio representante de la
banalización de la literatura, culpa de escritores cursis y
sentimentales que, como él, ofrecen consuelos vulgares a los
problemas de la vida, como si esa sería la razón de ser de la
novela, el poema o el cuento, o, peor aún, como si la existencia
tendría su receta y los seres humanos nos instruiríamos a costa de
otros. No, señor Cuauhtémoc, no es así; la vida es ajena a las
fórmulas y los jóvenes, a quien usted mayormente se dirige en sus
libros, solo aprenden a costa suya.
Me
he tomado la molestia, la gran molestia, de comprar algunos de sus
libros, y nunca, ni siquiera las veces que encontré páginas en
blanco en los textos que adquirí, me he sentido tan estafado; hasta
hubiera preferido que todas sus hojas estén vacías. La verdad es
que no he terminado de leer nada de Cuauhtémoc. Su literatura es tan
pobre que da pena. Además, ese tonito moralizante que tanto detesto
está por todo sitio. Tú lees a Cuauhtémoc y sientes que estás
mirando una telenovela o escuchando un discurso del doctor Tomás
Angulo. Este mexicano es, pues, el eximio representante de la
banalización de la literatura, culpa de escritores cursis y
sentimentales que, como él, ofrecen consuelos vulgares a los
problemas de la vida, como si esa sería la razón de ser de la
novela, el poema o el cuento, o, peor aún, como si la existencia
tendría su receta y los seres humanos nos instruiríamos a costa de
otros. No, señor Cuauhtémoc, no es así; la vida es ajena a las
fórmulas y los jóvenes, a quien usted mayormente se dirige en sus
libros, solo aprenden a costa suya.
El
escritor Henry Miller le escribió a su amante y colega Anaïs Nin en
una carta: «Tienes una capacidad, por puro sentimiento, que
cautivará a tus lectores. Sólo que debes tener cuidado con tu
razón, tu inteligencia. No trates de dar soluciones […]. No
sermonees. No saques conclusiones morales. No existe ninguna, de
todos modos.» Salvando las diferencias, yo pienso como Miller; no me
gusta la literatura pedagógica, moralizante. Hay que rechazar
decididamente toda solución paternalista. La aportación que la
literatura puede ofrecer es solo indirecta. «Moralizar es inútil
—ha dicho Augusto Monterroso—. Nadie ha cambiado su modo
de ser por haber leído los consejos de Esopo, La Fontaine o Iriarte.
Que estos fabulistas perduren se debe a sus valores literarios, no a
lo que aconsejaban que la gente hiciera. A la gente le encanta dar
consejos, e incluso recibirlos, pero le gusta más no hacerles caso.»
Como
les dije al principio, Carlos Cuauhtémoc Sánchez llega a nuestra
ciudad este sábado 22 de junio para dictar una conferencia.
Seguramente la gente abarrotará el coliseo Arequipa y él,
entusiasmado, amenazará con escribir otro libro. Pero que sepa el
señor Cuauhtémoc que no todos tenemos tan malos gustos, que, aunque
pocos, todavía hay jóvenes que leen a Borges y a los que su nombre
solo les recuerda al último tlatoani azteca.
José Manuel Coaguila